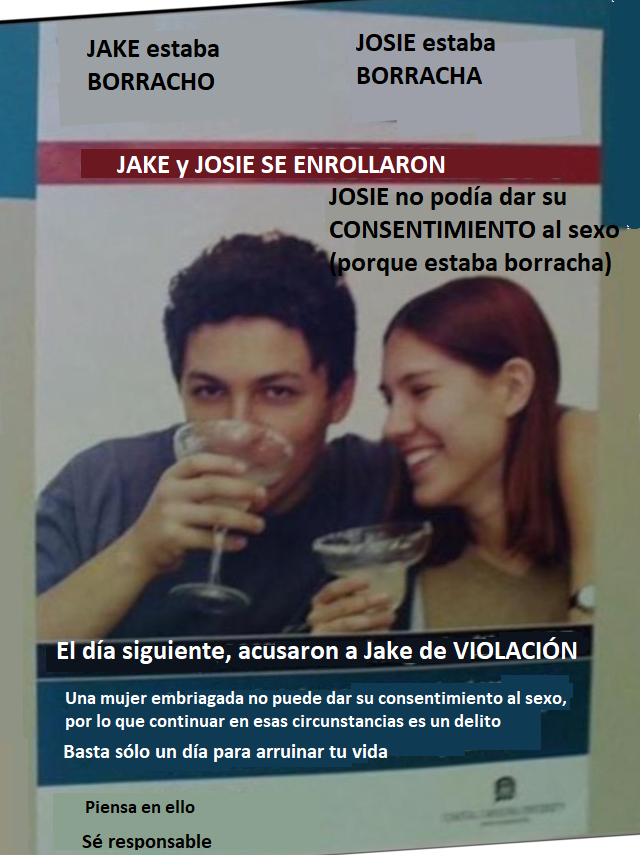Roger Scrutton.
City Journal. Otoño 2000
Sin él, nos convertimos en una sociedad sin vergüenza – con algunas consecuencias desastrosas
[Original en inglés aquí]
En la actualidad, es normal considerar el estigma social como una forma de opresión, que debe ser descartada en nuestra búsqueda colectiva de libertad interior. Pero esa opinión hubiera horrorizado a los filósofos políticos y los novelistas de tiempos pasados. Para casi todos los asuntos relacionados con los requerimientos básicos del orden social, ellos creían que la presión amable de maneras, morales y costumbres – impuesta por varias formas de desaprobación, estigma, vergüenza y reprobación – era una mejor garantía de conducta civilizada y legal que las mismas leyes. Las sanciones internas, afirmaban, mantenían la sociedad de forma más segura que las sanciones externas como la policía y los tribunales. Es por ello que, por ejemplo, los moralistas del siglo dieciocho apenas mencionaban de pasada el asesinato, el robo, la violación o el engaño delictivo. Por el contrario, estaban interesados apasionadamente en las pequeñas costumbres de las que depende el orden social y las cuales, si se cumplen con propiedad, hacen que esos delitos sean impensables.
En nuestra era, se ha evaporado el estigma y, junto con él, mucha de la autorregulación constante de la comunidad a pequeña escala, que depende del respeto y miedo de cada individuo a cómo lo juzgan los demás. En consecuencia, las leyes se han expandido, tanto en extensión como en complejidad, para llenar ese vacío. Sin embargo, como las sanciones han pasado de la sociedad al estado, la gente se siente mucho más libre de seguir sus propias tendencias, de no respetar las buenas costumbres y de ignorar el efecto de su conducta sobre los otros y sobre el bien común. Pues, aunque la ley impacta mucho más en sus vidas, la experimentan como una fuerza externa sin ninguna autoridad moral auténtica. Además, la ley distingue cada vez más el dominio público (en el cual es la única autoridad objetiva) del dominio privado (en el que no puede entrometerse), dejando el dominio privado cada vez menos regulado, a pesar de que incluye la mayoría de asuntos de los que depende el futuro de la sociedad: la conducta sexual, la crianza de los hijos, la honestidad en los tratos y el respeto por uno mismo.
Asimismo, no hay ninguna evidencia de que la ley pueda compensar realmente la pérdida de sanciones sociales. La ley combate el delito, no eliminando los planes delictivos sino aumentando el riesgo asociado a ellos; el estigma combate el delito creando personas que, de entrada, carecen de planes delictivos. El hecho de que la ley sustituya de forma regular al estigma es una causa clave del aumento constante en el número y la severidad de los delitos.
Se sabe que, hace medio siglo, la antropóloga Ruth Benedict clasificó las sociedades según si la vergüenza o la culpa gobernaba las vidas internas de sus ciudadanos, estando la vergüenza dirigida hacia fuera (hacia la sociedad) y la culpa dirigida hacia adentro (hacia el yo). Pero esta es una distinción irrelevante, pues la culpa es simplemente el residuo interior de la vergüenza. La culpa es una respuesta aprendida – una internalización de la desaprobación, ira y ostracismo que los padres, los profesores y los vecinos dirigen al niño rebelde para moldear su conciencia. Por ello, la culpa existe donde la gente teme que le juzguen mal. La experiencia recogida en las sociedades modernas sugiere que, cuando la comunidad deja de responder a los fallos morales con sanciones públicas, los individuos dejan de sentirse culpables por éstos y la conciencia se debilita. Si queremos que existan las sanciones internas, debemos respaldarlas con sanciones de un tipo más exterior y público. También deben imponerse normas morales, que deben ser generadas colectivamente.
La moral sexual proporciona un ejemplo particularmente claro e importante. El sexo es el pegamento de la sociedad y también la fuerza que la hace explotar. Si se gestionan correctamente, los sentimientos sexuales producen matrimonios duraderos, familias estables, niños con padres que los cuidan y el traspaso entre generaciones del tesoro del capital social. Si se gestionan de forma incorrecta, producen una sociedad – quizás se debería decir “sociedad” – de encuentros casuales, celos y agresiones, en la que no hay ni compromisos duraderos ni sacrificio por los hijos.
La sociedad hace de la conducta sexual un asunto de conciencia y, de esta forma, la regula más efectivamente. Y esta moralización del sentimiento sexual también lo transforma, creando sentimientos que no sólo son únicamente humanos sino vitales para nuestra felicidad. El amor erótico, en contraste con el deseo animal, requiere distancia y que ésta sea vencida por la pasión. Esta distancia no existe en una sociedad en la que cualquiera puede obtener desahogo sexual en cualquier lugar y de cualquier persona sin ser penalizado con la culpa o la vergüenza, impuestas mediante el estigma u el ostracismo.
Tiñendo los sentimientos sexuales con sanciones psicológicas, las sociedades tradicionales se aseguraban que eran controlados por la persona que los siente. Como resultado, estos sentimientos se integraban en el carácter moral y no se gobernaban desde fuera con leyes y regulaciones, sino desde dentro con la voluntad. Este control interior ponía distancia entre las personas; también las protegía de los demás asegurándose de que las iniciativas sexuales no eran robos relámpago para conseguir los bienes que están a la vista, sino los primeros pasos hacia el amor y el compromiso. Si se quita este control interior, lo que era antes una fuente de cohesión social se convierte en una causa de decadencia social.
Hace mucho tiempo, las sociedades reconocieron que no podían catalogar el adulterio o el embarazo fuera del matrimonio como crímenes sin dar lugar a injusticias intolerables; el mismo Cristo tomó el primer paso hacia esta descriminalización cuando invitó irónicamente a cualquiera que estuviera sin pecado a lapidar a la mujer acusada de adulterio. Sin embargo, incluso aunque la ley se retiró de esas áreas, el código moral permaneció y las comunidades pudieron protegerse de los excesos sexuales que amenazaban su existencia estigmatizando a aquellos que se permitían estos excesos. Si se quita el estigma, nos quedamos sin métodos socialmente aceptables para hacer cumplir la moral sexual.
Esta pérdida es especialmente significativa hoy, cuando comenzamos a darnos cuenta del daño que la destrucción del matrimonio ha causado en la sociedad. La familia estable de padre y madre ya no parece […] una peculiaridad de la sociedad “burguesa”. Cada vez más, la reconocemos como la institución que aseguraba la estabilidad, armonía y prosperidad de las sociedades occidentales y que permitía a una generación transmitir su cultura e instituciones a la siguiente. No era la ley la que conservaba el matrimonio sino el estigma, el cual aseguraba que la mayoría de niños, incluso si no eran concebidos dentro del matrimonio, al menos nacían dentro de él, disfrutando así de la aceptación social y el cuidado paterno que los niños necesitan para convertirse en ciudadanos seguros y decentes.
Por supuesto, la estigmatización de los hijos ilegítimos tenía efectos laterales crueles – como los niños a los que la gente ridiculizaba como “bastardos”. Mi abuelo fue uno de ellos […] Pero, como James Q. Wilson y otros han mostrado, la eliminación del estigma sobre los hijos ilegítimos, no ha hecho nada para mejorar el carácter y las perspectivas de éstos. Por ejemplo, los estudios estadísticos de prisioneros estadounidenses muestran que la ilegitimidad es, por mucho, el factor más importante que predispone a los niños a una vida de crimen – más significativo que el coeficiente intelectual, la raza, la cultura o cualquier otro factor investigado por criminólogos. La función del estigma era evitar que la gente se reprodujera en formas socialmente destructivas. Con el estigma desaparecido, cada vez más niños nacen fuera del matrimonio y las ayudas sociales a las madres solteras hacen que tomar este atajo al éxito reproductivo sea ventajoso económicamente. Esto es una catástrofe en los barrios marginales de hoy en día; será una mayor catástrofe en Gran Bretaña de aquí 20 años, cuando los niños nacidos dentro del matrimonio sean minoría.
El caso no es muy diferente del adulterio. La gente de la generación de mis padres no confesaría públicamente este tipo de transgresiones; si lo cometían, lo hacían en secreto […] Hoy, sin embargo, alguien invitado a una cena con su esposa puede aparecer, en cambio, con su amante – incluso una amante que nadie conoce todavía – sin producir más que una ligera curiosidad.
El efecto sobre el matrimonio es evidente. En Gran Bretaña, como en Estados Unidos, casi la mitad de todos los matrimonios acaban en divorcio […] El matrimonio ya no es la norma socialmente aceptada que señala la verdadera conclusión del desarrollo sexual, sino una opción individual, que no es asunto de nadie sino de la pareja que lo contrae. Por lo tanto, ningún estigma se asocia al divorcio. La poligamia secuencial es la norma entre hombres exitosos y, a los que pierden en ese estado de cosas – las mujeres y niños que estos hombres abandonan –, se les ha privado de su protección más importante, que eran los castigos sociales que sufría el malhechor. Nuestra sociedad prodiga generosamente simpatía sentimental a víctimas imaginarias (cuya conducta irresponsable es la causa real de su infortunio), pero es completamente indiferente a las víctimas de verdad, como los niños abandonados o ilegítimos (cuya desgracia resulta de la negativa de la sociedad a juzgar a los malhechores). […]
Se suele considerar que el ataque al estigma comienza con los grandes dramas de culpa protestante – con “La Letra Escarlata” de Hawthorne o “John Gabriel Borkman” de Ibsen – pero ya está presente en el énfasis que pone la Ilustración en la libertad individual como objetivo de la vida social y en la concepción romántica del marginado social. […]
Por lo tanto, para la imaginación moderna posromántica, la disposición a mantener normas sociales usando el estigma y la vergüenza parece aberrante, una forma de mala conducta más que una cura para ésta. La cultura estadounidense actual se ha posicionado firmemente contra las formas antiguas de estigma social, desprendiéndose de su herencia puritana […]. La guerra del siglo XX sobre la culpa ha acelerado este proceso. Debido en parte a la lectura incorrecta y a la vulgarización de Freud por los que veían la “represión” como un mal y la “liberación” como cura para ella, y en parte a la creencia existencialista en la “autenticidad” y la “buena fe”, la culpa pasó a ser vista como una fuerza negativa, una fuente de sufrimiento que no produce beneficios que compensan este sufrimiento.
Muchos teóricos presionaron para avanzar hacia esta conclusión. Por ejemplo, el discípulo de Freud, Wilhelm Reich atacó la “familia patriarcal” como la fuente de represión sexual y de deformación de la libido del individuo – como si la represión sexual fuera algo incuestionablemente malo. Su “Función del Orgasmo” ofreció liberar nuestros impulsos sexuales, proporcionándoles un objetivo sencillo y moralmente neutral – no el amor y el compromiso o la procreación y la familia, sino un breve espasmo de la carne. Herbert Marcuse vendió la misma mercancía en el lenguaje del humanismo marxista, mientras Sartre desarrollo una completa teología de liberación, diseñada para representar a la sociedad convencional (junto con sus normas, sanciones y convenciones) como la fuente de todo mal, la cual nos impide florecer en nuestra libertad y disfrutar los frutos de nuestras verdaderas elecciones. El mayor pecado, según Sastre, era la “mala fe” – la obediencia a una autoridad externa al propio yo. La mala fe era la voz del Otro, y el principal enemigo de la libertad humana es la comunidad de gente honrada, que cumple las leyes y se vigila mutuamente.
Atacar la culpa incluye negar la vergüenza en la misma medida. Por ejemplo, si no debemos sentirnos culpables sobre nuestras aventuras sexuales, entonces tampoco podemos sentirnos avergonzados de las mismas. Además, cualquier intento de avergonzarnos, de tratar con desdén y desprecio nuestras seducciones, orgías y excesos, es un acto de opresión, una negación de nuestros derechos fundamentales. Por consiguiente, se ha asumido que debemos considerar las excentricidades de nuestros vecinos como un asunto completamente privado y éstas no deben ser más criticadas o ridiculizadas que el contenido de su carro de la compra cuando llegan a la caja del supermercado. En la esfera sexual, como en la esfera de la compra, la única ley vinculante es la ley del mercado.
Sin embargo, el extraño resultado de este movimiento para rechazar el estigma ha sido la introducción de un estigma de otro estilo. La gente “moralista” (“judgmental”) se ve condenada con una vehemencia que hubiera sido apropiada en [el juicio de las brujas de] Salem. Los que viven según la moral tradicional acaban siendo clasificados con etiquetas abusivas; si lamentas la ilegitimidad y la dependencia de las ayudas sociales que ésta frecuentemente produce, demuestras ser un “miserable” y una persona a que le falta “compasión”; […]; si crees en la cultura occidental eres un “elitista” – todas estas son etiquetas que pueden dañar una carrera profesional. El estigma flota libremente en el mundo anárquico de los estilos de vida individualistas, listo para adherirse a cualquiera que defienda el autocontrol.
Es en este contexto en el que deberíamos entender la corrección política [es decir, lo políticamente correcto]. El nuevo tipo de estigma crea un nuevo tipo de miedo. La corrección política no es una moral en el sentido tradicional: no requiere que cambies tu vida, que hagas sacrificios o que vivas según un código exigente de conducta. Te dice que cuides tu lenguaje, para evitar que te juzguen negativamente de la única manera posible, que es juzgar a aquel que juzga negativamente. […]
Sin embargo, al contrario que las formas antiguas de estigma, cuya función era unir a una comunidad y ligar cada miembro al destino común, esta nueva forma de estigma tiene exactamente el objetivo opuesto: permitir la fragmentación social. La mención de “la inclusión social” es una máscara que oculta lo contrario. La corrección política no busca incluir el Otro en nuestra comunidad sino aceptar sus diferencias y permitirle vivir fuera de la comunidad. En efecto, intenta crear una sociedad de extraños, donde cada uno persigue su propia gratificación en la manera que ha escogido libremente y no responde de lo que hace a nadie sino a sí mismo. Por supuesto, hay límites: aún están prohibidas las actividades que amenazan la vida o la propiedad. Pero es la ley la que las prohíbe y no la moral […]
Sin embargo, hay una gran excepción a esta actitud y va al corazón de nuestra naturaleza moral. Esta excepción es la pedofilia […] La histeria sobre la pedofilia indica una sociedad que ha llegado al borde de la autodestrucción y se encuentra allí mirando al vacío. […] Si la corrección política se convirtiese también en la norma en esta área […] entonces la “sociedad de extraños” sería, por fin, una realidad. La “inclusión social” significaría atomización social: a nadie le importaría lo mínimo la conducta del otro, siempre que no fuera amenazado directamente por ella y nadie haría nada para asegurarse de que se transmiten los beneficios y las cargas de la civilización.[…]
Por supuesto, todavía no hemos llegado a esta etapa. Sin embargo, las formas permitidas de estigma están disminuyendo […] La disminución del estigma significa inevitablemente que la tarea de asegurar el control social es dejada al estado. Por lo tanto, el estado se ha convertido en el guardián del orden social.
Pero esto ha pasado en el momento preciso en el que el estado no ve otro remedio a los males sociales que no sea la “compasión”, lo que quiere decir subsidiar a los malhechores. El estado ya no representa una sociedad burguesa normal, con sus convenciones y su decoro. Se ha hecho subversiva de todo ello y se dedica a monopolizar las sanciones morales, mientras que, al mismo tiempo, las vacía de toda su fuerza. Los castigos son cada vez más leves, las excusas son cada vez más aceptables y una niebla de corrección política asfixia todas las oportunidades para condenar o juzgar.
Reprochar [la conducta de] tu vecino es arriesgarte a perder su buena disposición, defender las convenciones es exponerte a la burla de los “liberados”.
Y, sin embargo, el bien de la sociedad puede requerir que la gente corriente tome estos riesgos – riesgos que, si se van a gestionar correctamente, requieren valor, justicia e incluso un toque de humildad. La literatura moderna no ha cantado a menudo el heroísmo de la conciencia convencional. Pero los griegos cantaron bellamente ese heroísmo, tanto en los coros de las tragedias como en los personajes, como Creón en la Antígona de Sófocles, que intenta mantener a flote la nave del estado a pesar de las apasionadas transgresiones de sus ciudadanos.
No hay nada que nos sería más útil que esa forma antigua de heroísmo – el heroísmo de la reprobación, por el que la gente se arriesga a ser condenada por el hecho de condenar. El estigma no es un acto de agresión sino un signo de que nos preocupamos por la vida y acciones de los vecinos. Expresa el hecho de estar consciente de otra gente, de desear su buena opinión y de esforzarse para defender las normas sociales que hacen que juzgar sea posible. Es la expresión exterior de un orden interior – y una declaración de fe en la naturaleza humana.